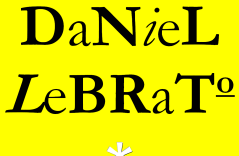(a propósito de Andrés Manuel López Obrador en su España debe pedir perdón) Pedir perdón es pedir poca cosa. Toda persona educada sabe que, ante la metedura, lo mejor y más rápido para solucionarlo es pedir perdón. Menos cosa aún, si de lo que se … Continúa leyendo pedir perdón.
Etiqueta: Historia
tratado de la impaciencia.
¿Qué duró más, la Guerra de los Cien Años o la de los Seis Días? ¿Cuándo terminará la interminable posguerra en España? Sobra decir: el efecto aceleración de la historia en nuestras vidas y sobra que el tiempo es subjetivo. Hablando de telediarios, hay quien … Continúa leyendo tratado de la impaciencia.
memoria del 68. (dos estampas retrospectivas).
En la primera estampa, Ignacio Garmendia, Carlos Mármol y Alfredo Valenzuela, con Jesús Vigorra, han reflexionado en Canal Sur sobre lo que fue el Mayo del 68 en Francia. (Este es el enlace, vídeo de 30 minutos). En los análisis de Garmendia y Valenzuela me … Continúa leyendo memoria del 68. (dos estampas retrospectivas).
historia / historias.
Desde Cicerón, la historia se ha tenido por madre de la vida; Cervantes: de la verdad. Jorge Luis Borges, donde historia, puso literatura, y escribió el Tema del traidor y del héroe (1944). Ya es hora de que la vida dé lecciones a la historia. … Continúa leyendo historia / historias.
un país de película.
He ido al cine a ver dos películas de valores. Figuras ocultas (Usa, 2016) y Franz (Francia, 2016). De las dos salí contento con la película y disgustado con la cultura o con el uso que damos a la cultura. Figuras ocultas plantea cómo una … Continúa leyendo un país de película.
Cándido, of course.
Cuatro reflexiones sobre El espíritu de las Leyes más acá de Montesquieu y sobre el factor Estado para el optimismo de las criaturas, Ilustración de que es vaso el Cándido de Voltaire. 1. La historia no es la historia del pasado sino del presente. La … Continúa leyendo Cándido, of course.
España, último modelo de golpe de Estado
. Por orden de agente (o emisor), el golpe de Estado ha conocido tres fases: 1) El golpe absolutista (napoleónico o monárquico). 2) El golpe militar. 3) el golpe constitucional o democrático, que está siendo la última estrategia de la Cía para América Latina (Honduras, … Continúa leyendo España, último modelo de golpe de Estado
lecciones del Saco de Roma
SACO DE ROMA (1527) el emperador contra el papa | poder civil y poder religioso | hombre y dios | política y religión ◊ Se conoce como Saco (o saqueo) de Roma, sacco di Roma, a la toma de la ciudad y del Vaticano por … Continúa leyendo lecciones del Saco de Roma
Cervantes, Umberto Eco y Los girasoles ciegos
CERVANTES, UMBERTO ECO Y LOS GIRASOLES CIEGOS –apuntes de historia y de literatura– Las fechas de Umberto Eco recuerdan las de Cervantes. El 15, para publicar y el 16, para morir. En 2015 Eco publicó una novela que ‑a su edad‑ imaginó sería la última … Continúa leyendo Cervantes, Umberto Eco y Los girasoles ciegos
prensa, historia, historias
HISTORIA, HISTORIAS ¿Qué dirá mañana la prensa canallesca? (Luces de bohemia) ¿Qué dirá mañana la historia canallesca? historia / historias En español, historia lo mismo es historia de la humanidad (inglés history) que la historia que me estás contando, argumento real o inventado (story). En … Continúa leyendo prensa, historia, historias
La historia de España en dos minutos
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN MAPAS EN DOS MINUTOS Al montaje le faltan las mordidas al territorio que son las bases Morón y Rota. Guerras Carlistas y Guerra Civil no se aprecian. Lo pasa: Manuel Ruiz Garrido
El calor de Sevilla, teoría y práctica
EL CALOR DE SEVILLA, TEORÍA Y PRÁCTICA Que cada latitud tiene su estación mala o insalubre, lo vemos por el telediario, donde no faltan terremotos, inundaciones, vendavales, desprendimientos de glaciares, sequías o hambrunas y otros azotes, y lo sabemos por los libros de historia, … Continúa leyendo El calor de Sevilla, teoría y práctica
GIORDANO BRUNO en CAMPO DEI FIORI
José Antonio Moreno Jurado CAMPO DEI FIORI Como si ardiera el mar * en compañía del río * hasta la Isla Tiberina * el cielo se derrite lentamente * cae como cera o parafina dulce * y voy a lomos … Continúa leyendo GIORDANO BRUNO en CAMPO DEI FIORI
Curiosa historia de los nombres de la Virgen del Rocío
HISTORIA DE LA O ESA BLANCA PALOMA –Curiosa historia de los nombres de la Virgen del Rocío– El primer nombre y devoción fue Santa María de las Rocinas, así proclamada patrona de Almonte en 29 de junio de 1653, con fecha en el santoral el … Continúa leyendo Curiosa historia de los nombres de la Virgen del Rocío
Crítica del nacionalismo puro.
Nacionalismos históricos, ha habido dos. El de las potencias coloniales y, en respuesta, el de los pueblos que se fueron haciendo independientes respecto de sus metrópolis. Sirve de ejemplo EEUU, de Inglaterra (1775‑83). Después de imperios y colonias, vino el nacionalismo contemporáneo, y éste, en … Continúa leyendo Crítica del nacionalismo puro.